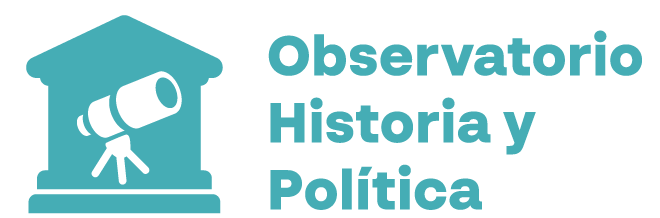A comienzos del siglo XIX, el acceso a la educación para las mujeres en Chile era extremadamente limitado. En el censo de 1813, se indicaba que apenas un 10% de las mujeres sabía leer y escribir. En un contexto en el que la alfabetización era un requisito indispensable para participar en la vida pública en el caso de los hombres, esta realidad restringía a las mujeres al ámbito privado, excluyéndolas de manera estructural del espacio público. De este modo, la educación de las mujeres se limitaba a cumplir el rol doméstico y mantener las “buenas costumbres” y la crianza de los hijos[1]. Esta columna busca analizar cómo las mujeres fueron integrándose paulatinamente en el espacio público y en consecuencia, en la política chilena a partir desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. Por lo tanto, con el fin de comprender esta problemática, busco visibilizar y dar a conocer el rol fundamental de las mujeres en la política, sus perspectivas y su influencia en el espacio público, aportando una visión analítica sobre la participación femenina y su impacto en la configuración del ámbito político.
La influencia del pensamiento católico conservador, evidenciado en la fusión de la Iglesia y el Estado, produjo en la sociedad y la institucionalidad una dependencia de la mujer respecto al hombre. Esto se reflejó en el Código Civil publicado en 1855, el que situaba a las mujeres bajo la tutela del padre o esposo, sin derechos sobre la tuición de sus hijos. No obstante, desde mediados del siglo XIX y principios del XX comienzan a surgir movimientos y organizaciones que permitieron que las mujeres lograran inmiscuirse en los asuntos públicos mediante la literatura y la política.
Sin embargo, a pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, en la década de 1840 se produjo un cambio significativo que permitió a ciertas mujeres romper las barreras impuestas y participar activamente en los debates sociales y políticos[2]. Un hito fundamental fue la apertura de colegios para mujeres, como el establecimiento de la Academia de Humanidades en 1842, impulsada por iniciativas liberales y por figuras clave como Andrés Bello. Estas instituciones comenzaron a enseñar disciplinas como literatura, arte e historia, materias que anteriormente eran consideradas inapropiadas para ellas, abriendo así nuevas posibilidades para su formación intelectual y su incursión en el espacio público[3]. Este acceso a la educación no sólo permitió a las mujeres adquirir conocimientos, sino que también les dio herramientas para participar en discusiones sobre el progreso social y cultural, marcando el inicio de un proceso de emancipación intelectual[4].
Aún así algunas mujeres tuvieron la necesidad de participar en la política institucional, lo que se evidenció al dictarse la Ley Electoral del año 1874, donde algunas mujeres protestaron al no estar consideradas dentro de la ley como electoras o ciudadanas con derecho a sufragio. Estas mujeres católicas de clase alta un año más tarde intentan inscribirse en los registros electorales en La Serena y San Felipe, haciendo valer sus derechos ciudadanos en la interpretación de la Ley Electoral del año 1874, la cual ampliaba el voto a los “chilenos”, en el sentido genérico del término, que supieran leer y escribir[5].
De esta manera empiezan a aparecer paulatinamente contra-espacios y críticas por una variedad de grupos sociales que han sido excluidos de la sociedad. En el caso de las mujeres, ellas iniciaron acciones sostenidas tendientes a desarrollar y participar en diferentes medios de comunicación[6]. Un caso fundamental fue El Eco de las Señoras de Santiago (1865), un periódico que pretendió defender la catolicidad del Estado y que fue utilizado como forma de expresión al visualizar la misión y los valores de las mujeres en la participación política. Las acciones mencionadas anteriormente recibieron diversas críticas de personajes relevantes de la época como Antonio Varas y Benjamín Vicuña Mackenna, debido a que se consideraba que la participación política femenina contradecía las normas de la época, que asignaban a las mujeres un rol limitado al ámbito privado y familiar.
Así inicia el rumbo de la mujer hacia una conciencia feminista, evidenciado en la combinación de factores estructurales y coyunturales, por ejemplo la promulgación del Decreto Amunátegui en 1877 que permitió a las mujeres acceder a la educacion superior, y la urbanización empieza a facilitar su inserción en el trabajo asalariado[7]. De este modo, a inicios del siglo XX, dentro del contexto de crisis política y social, diversos actores empiezan a organizarse con el objetivo de responder a las demandas de la época, uno de los casos fundamentales para entender la presencia de la mujer en la política fueron los primeros grupos considerados dentro de los antecedentes de la organización feminista fueron los Centros Femeninos Belén de Sárraga surgidos en 1913 en la zona norte del país (Iquique, Antofagasta y las oficinas salitreras) que se dedicaban a promover la organización femenina desde una perspectiva laica, anticlerical y progresiva, siendo influenciado por los movimientos obreros y feministas para desafias la hegemonía de la Iglesia Católica en la vida pública y privada. Asimismo estos grupos buscaron educar a las mujeres mediante actividades educativas para permitirles integrarse en el ámbito público y político, junto a la promoción de los derechos de las mujeres abogando por una mayor participación política y social femenina[8].
Del mismo modo, otro hito fundamental dentro de la inserción de la mujer en la política y el espacio público se produce en 1919, cuando del Círculo de Lectura, que inicialmente surge desde las inquietudes de las mujeres letradas por desarrollarse culturalmente, luego se desprendió un grupo de mujeres, el «Consejo Nacional de Mujeres», que pretendía lograr el goce de derechos políticos, empezando por el voto municipal[9]. Desde este momento se puede vislumbrar que las mujeres empiezan a tener relevancia en diversos espacios de la vida pública, a partir de la creación de diversas organizaciones que comienzan a desarrollar a las mujeres en el ámbito económico y social en el país, lo que origina la necesidad del derecho al sufragio femenino.
Y finalmente el Partido Cívico Femenino sus estatutos de 1922 señalaban entre otros temas: reformas legales para conseguir derecho a voto, difusión de los derechos de las mujeres e incentivo a hacer uso conciente de ellos, mejoramiento de la condición de la mujer y el niño, autonomía de toda organización política o religiosa, abolición de toda forma de discriminación hacia la mujer. Dicha agrupación mantuvo durante varios años una revista, Acción Femenina, donde las mujeres plasmaron diversas aspiraciones, programas y proposiciones a favor de la liberación de la mujer, aunque en sus postulados no se buscaba activamente el derecho a sufragio[10].
A modo de conclusión, es importante destacar que en el siglo XIX, las mujeres chilenas comenzaron a responder activamente a las restricciones de su tiempo, especialmente en educación y participación pública. A partir de la segunda mitad del siglo, gracias a la apertura de colegios femeninos y el acceso a la educación superior, iniciaron procesos de organización que dieron lugar a movimientos políticos y culturales. Iniciativas como el «Eco de las Señoras de Santiago» y el Partido Cívico Femenino reflejan sus demandas por igualdad y su lucha contra el orden patriarcal, a pesar de la resistencia conservadora.
La obtención del derecho a sufragio marcó un hito en esta trayectoria, consolidando su ingreso a la política institucional y transformando el espacio público. Mirar al pasado permite reflexionar sobre los avances logrados, pero también sobre los desafíos persistentes en la búsqueda de una participación igualitaria de las mujeres en el espacio público. Las limitaciones estructurales, las resistencias culturales y las desigualdades de género que enfrentaron las mujeres en el siglo XIX nos recuerdan que, aunque se han logrado importantes avances, todavía queda trabajo por hacer para alcanzar una verdadera equidad en los ámbitos político, social y cultural. Así, estudiar estos procesos históricos nos ofrece una guía para enfrentar las posibilidades y limitaciones actuales en la promoción de la equidad de género.
[1] Stuven, Ana María. Historia de las mujeres en Chile: Tomo 1. Santiago de Chile: Taurus, 2013.
[2] Idem.
[3] Scully, M. (2015). «Educación femenina en Chile: Ideales y desafíos en el siglo XIX».
[4] Collier, S. (1993). Chile: La construcción de una república, 1830-1865.
[5] Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Participación política de las mujeres en el Congreso Nacional durante los distintos periodos parlamentarios: Un análisis histórico. Santiago: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, s.f.
[6] Montero, C. (2019). Mujer, maternidad y familia: editoras de prensa y su influencia en la construcción del discurso en Chile a finales del siglo XIX. En R. Álvarez V. & A. Gálvez C. (Eds.), Mujeres y política en Chile, siglos XIX y XX (pp. 57-80). Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
[7] Gaviola, Soledad, et al. Historia del Movimiento Femenino Chileno, 1913-1952. Santiago: Fundación Instituto de la Mujer, 1960.
[8]Biblioteca del Congreso Nacional. Nº 38-12 Mujeres y política en Chile: antecedentes históricos. Serie Minutas. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional, 31 de mayo de 2012.
[9] Cecilia Salinas, El derecho a voto de las Chilenas, Santiago de Chile: Fundación Heinrich Böll, 1999.
[10] Idem.